
El paseo
“Declaro que una hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué hora, me vino en gana dar un paseo, me planté el sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos o de los espíritus y bajé la escalera para salir a buen paso a la calle”. Así comienza El paseo, la célebre novela de Robert Walser, cuyo arranque recordé con alegría esta mañana cuando (salvo por el sombrero: a mí me tocó ponerme un tapabocas) salí de mi casa dispuesto a aprovechar el permiso de esparcimiento de una hora diaria.
Mi estado de ánimo, al igual que el del narrador en la novela, era “romántico-extravagante”. El cielo estaba completamente despejado y la luz del sol proveía una agradable sensación de calidez sobre la piel. La cuarentena ha estado marcada por una seguidilla de días especialmente luminosos. Tal vez a causa de llevar encerrado tantas horas, por un segundo tuve la impresión de que las calles, invadidas por cientos de palomas, estaban ocupadas por una suerte de niebla dorada. Caminé midiendo cada paso, con los ojos bien abiertos, como si mirara todo por primera vez, apreciando, a decir del narrador en la novela de Walser, lo “divinamente hermoso y bueno y sencillo y antiquísimo que es ir a pie”, dispuesto a disolverme en mi propia percepción de la realidad y concentrado en avanzar “por el luminoso y amable mundo matinal, no con apresuramiento, sino más bien cómoda, objetiva, llana, prudente y tranquilamente”. Amo el sol de la palabra día, cité para mis adentros. El recuerdo derivó en sensación de gratitud. Sonreí bajo el barbijo.
Aunque no tenía intenciones de copiar el paseo inspirado de Walser, a medida que avanzaba, mi caminata cobraba un tono irónico también presente en la novela. Sin embargo, yo no llevaba puesto un elegante traje amarillo como el del narrador, sino un insulso suéter negro; no reconocía los sonidos de un mundo primitivo, sino la lejana melodía de una canción de UB40; no me cruzaba con personajes bellos y estrambóticos, sino con una señora que golpeaba con un palo el lomo de su desnutrido pitbull gris; no atravesaba avenidas espléndidas, sino que esquivaba cagadas de perro disimuladas bajo el tapiz de hojas secas que alfombran las veredas.
Hay una película de Kiarostami en la que un hombre se interna una madrugada en el bosque con firmes intenciones de acabar con su vida. Después de encaramarse en un árbol y ceñirse una soga al cuello, nota que un fruto le ha manchado las manos. El hombre se pasa la lengua por los dedos y, casi sin darse cuenta, termina comiéndose un par de cerezas maduras. De pronto, empieza a amanecer y el dulzor de la fruta, la uniformidad de la luz matutina y las voces de unos niños que se dirigen a la escuela, se le revelan con tal belleza e intensidad, que el hombre se ve obligado a reconsiderar sus planes.
Se trata del rostro poderoso del presente, la misma plenitud que acompaña al narrador de Walser durante su recorrido.
Mi paseo terminó al borde del agua, al igual que en la novela. Casi me alegro al advertir, unos metros más allá, la silueta de una mujer policía. Tenía una respuesta preparada, irónica y copiada de Walser, en caso de que la agente se acercara y cuestionara mi presencia en aquel sitio: “Pasear me es imprescindible para animarme y para mantener contacto con el mundo vivo, sin cuyas sensaciones no podría escribir media letra ni producir el más leve poema en verso o prosa. Sin pasear estaría muerto y mi profesión, a la que amo apasionadamente, estaría aniquilada. Encerrado en casa me arruinaría y secaría miserablemente. Un paseo está siempre lleno de imágenes y vivas poesías, de hechizos y bellezas naturales. Un paseo me recrea y consuela y alegra.”
Es incomprensible y al mismo tiempo terriblemente lógico que, la persona que escribió aquellas palabras, haya pasado los últimos treinta años de su vida en un manicomio.
Fue ante las aguas putrefactas del riachuelo, sobre cuya superficie otras veces he visto, como largas lenguas negras, los cuellos fláccidos de las tortugas muertas, donde evoqué, no sin cierto sentido del ridículo, la pregunta que el personaje de Walser se hace hacia el final de su paseo: “¿Dónde estaríamos si no existiera la tierra?” La respuesta sólo puede alcanzar formas puras de la comunicación como la risa, el llanto o el silencio, gestos por los cuales Walser siempre se decidió antes de emprender otra aventura.



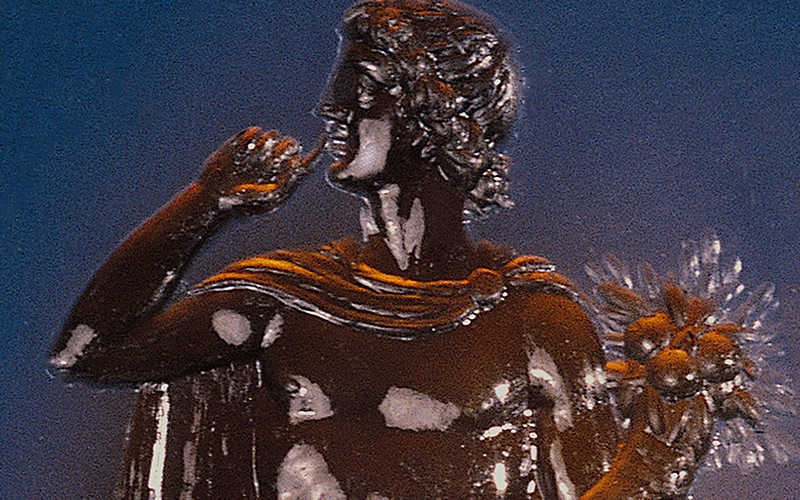
Deja una respuesta