
Golpes a mi puerta
Despierto y leo en el grupo de WhatsApp de mi familia un mensaje de una tía: “La Guardia me está tumbando la puerta”. Por un segundo, creo que estoy soñando. Sin embargo, la escena es perfectamente posible: mi tía vive en una de las 16 torres que conforman el Conjunto Residencial “El Paraíso”, aquellos edificios devenidos en bloques cuyo color ha dado a conocer popularmente con el nombre de “Los Verdes” y cuya ubicación hacia uno de los extremos del Puente 9 de Diciembre ha valido los últimos años de escenario de enfrentamientos entre manifestantes y contingentes de las llamadas fuerzas de seguridad.
Lo primero que se me viene a la cabeza es el título de la famosa pieza de Juan Carlos Gené que Alejandro Saderman llevó a la pantalla grande y que evoca aquella triste circunstancia. También se me cruza una de las secuencias con las que arranca Se llamaba SN: el autor despierta y distingue al pie de la cama nada menos que seis agentes apuntándole con armas a la cara.
Aunque disponen fenómenos distintos, poder y violencia suelen aparecer juntos. Cuando se combinan, el poder opera como factor primario, mientras que la violencia depende de la puesta en uso de ciertos dispositivos. Entre aquellos, el lenguaje es un instrumento básico: esencia de la violencia política, en él reside su influencia efectiva. Lo importante es la manera de decir, afirma Georges Balandier en El poder en escenas, su ensayo sobre la comunicación calculada (o “teatrocracia”) que regula todas y cada una de las manifestaciones de nuestra existencia social.
Mi tía vuelve a escribir: “Están armados. Son dos hombres y dos mujeres.” ¿Cómo lo sabe? ¿Se asomó por el ojo de vidrio? ¿Los escuchó hablar? ¿Qué dijeron? Poco importa. A fin de producir efectos precisos, los agentes operan ya no sólo a partir de un uso determinado de la retórica, sino también a través de la producción y manipulación de símbolos, imágenes o contenidos específicos. La amenaza debe comprender acto y discurso. La puesta en escena, dice Balandier, se completa cuando el montaje de situaciones se vuelve visible: primero, en una suerte de expresión “silenciosa” manifestada en los uniformes o las armas a la vista; luego, interpelando con modos exaltados y eximidos de todo control como la voladura de una puerta.
Pensar la violencia obliga a escudriñar en el pasado. El origen de la Seguridad Nacional se remonta a 1938, año en que fue decretada como oficina por el entonces Congreso de la República la Ley de Servicio Nacional de Seguridad. Dependía del Ministerio de Relaciones Interiores y la conformaron la Guardia Nacional y el Cuerpo de Investigación (embrión del CTPJ y posteriores PTJ y CICPC). Las oficinas estaban divididas en Investigación, Identificación y Mixtas. Desde el punto de vista administrativo, sus funcionarios formaban parte de una misma organización. Sus funciones eran preservar la tranquilidad pública, prevenir delitos, recopilar y organizar datos estadísticos de criminalidad y organizar y dirigir la identificación personal de individuos nacionales y extranjeros.
Hasta entonces dirige la mirada Saúl Rivas en una serie de instalaciones que lleva el nombre de la extinta oficina. Indagatorio, el proyecto parte de la intervención y disposición particular de los archivos que allí se sistematizaban. La serie está conformada por dos piezas. En la primera (seleccionada para el Premio Eugenio Mendoza #15), el foco está puesto sobre los documentos de registros de flujo que dan cuenta del estado del proceso de personas migrantes. Este primer dispositivo está dividido en tres instancias: un ensamblaje de fichas sobre la pared, una decena de pasaportes acoplados en un largo soporte de acrílico y una maleta abierta sobre una mesa dentro de la cual se hallan fotografías y material concerniente.
Los archivos reenvían de revés a nuestra condición migrante actual: aquellas documentaciones son el equivalente a las que registramos como extranjeros para completar procesos de radicación en Argentina. Aunque en muchas se percibe en forma de sello húmedo, la estampa de la Oficina de Seguridad Nacional, atrae especialmente el tinte amarillo que poseen los ficheros como materialización del paso del tiempo. El país ostentaba potenciales atractivos: algunas de las nacionalidades que se leen entre los registros son española, colombiana, peruana y dominicana.
La segunda pieza apunta sobre fichas de empleados públicos que formaron parte de la oficina en cuestión. Su título (“Los primeros”) hace referencia a funcionarios originales. En registros de secretarias, choferes y agentes de inteligencia, Rivas halla y ubica a los primeros burócratas. La Oficina de Seguridad Nacional estaba encargada de emitir las antiguas Cédulas de cartón celeste. En cada pieza se distingue, además de nombres, apellidos, edad y fecha y lugar de nacimiento de los funcionarios, su sueldo, color de piel, ojos y cabello.
Esta última instalación apela a la forma alada. Las pequeñas unidades que la conforman sugieren formas de origamis. Tal vez en la naturaleza primaria del papel, utensilio inherente al oficio burocrático, se halla alguna remota propiedad aérea, flotante, voladora, que habita en la esencia de la hoja vegetal. ¿Quién no ha visto caer desde lo alto documentos como plumas o pétalos blancos?
Ciertamente, los archivos de ambas piezas conllevan un relato en primera persona; no obstante, proyectan hacia lo colectivo en tanto evidencian una voluntad de control generalizado. En ese sentido, estas instalaciones pueden leerse como indagaciones críticas: hurgar en la memoria no es sólo una forma de reconocer el devenir de la experiencia, sino también una manera de entenderla.
¿Qué sucedió? ¿En qué punto aquella Institución pasó de encarpetar documentos a emplear el uso de la fuerza? Dicen que la Junta que se armó después del golpe del 45 reorganizó la oficina y comenzó a usarla en contra de la oposición política. Tres años más tarde, después del derrocamiento de Gallegos, su denominación cambió a Dirección de Seguridad Nacional.
“Se fueron”, escribe mi tía en el chat. Más tarde, a través de una nota de voz, referirá el relato de una vecina que confirmó la presencia de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional o SEBIN. ¿Qué buscaban? ¿Una guarida? En el apartamento de mi tía hubiesen encontrado a una jubilada cagada hasta las patas y a una perra temblando debajo de la cama.
Muchos advierten en este tipo de mecanismos un proceder sistemático. No es mi caso: ni pretendo hacer asimilaciones ni voy a salir con aquello de que “Se llama S(EBI)N”. No creo que el Estado fragüe una política de exterminio análoga a la de la Seguridad Nacional de Pedro Estrada. Sin embargo, es innegable que el fraccionamiento progresivo de las políticas de seguridad (si es que tal cosa existe o existió), especialmente visible a partir de las apariciones de las OLP en 2015, ha derivado en actuaciones desmesuradas por parte de sus cuerpos.
No he elegido este episodio porque lo considere una brutalidad extraordinaria (he asistido a relatos de abusos realmente espantosos), mucho menos porque me toque personalmente o porque crea que esto no pasa en otro sitio (hablemos de gatillos fáciles en Buenos Aires o de la forma en la que contingentes de la policía detienen y suben a colectivos a exigir documentos cuando me alejo de la Capital). He elegido este episodio por su aparente insignificancia, cuya puesta en escena, aquel “asiento teatral” del que habló Balandier (“Los tipos eran más amables que las tipas”, diría mi tía al citar a su vecina), no devela otra cosa que efectos de terror deseados en tiempos de descomposición.
Dicen que cuando alguien tiene miedo se vuelve de derecha. Acaso no exista sólo quien hoy se empeñe en homologar categorías como rebelde y delincuente, sino también quienes se empecinen en no asimilar el imperfecto que Abreu fija desde el título en su testimonio.


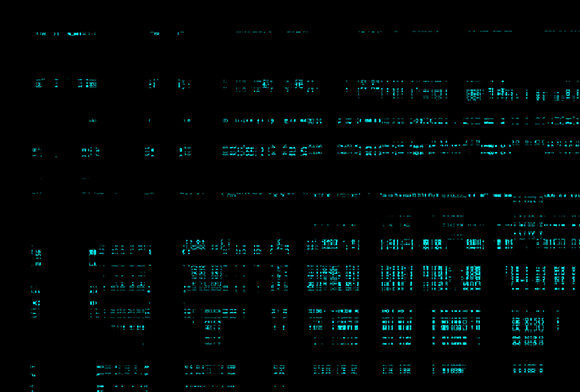
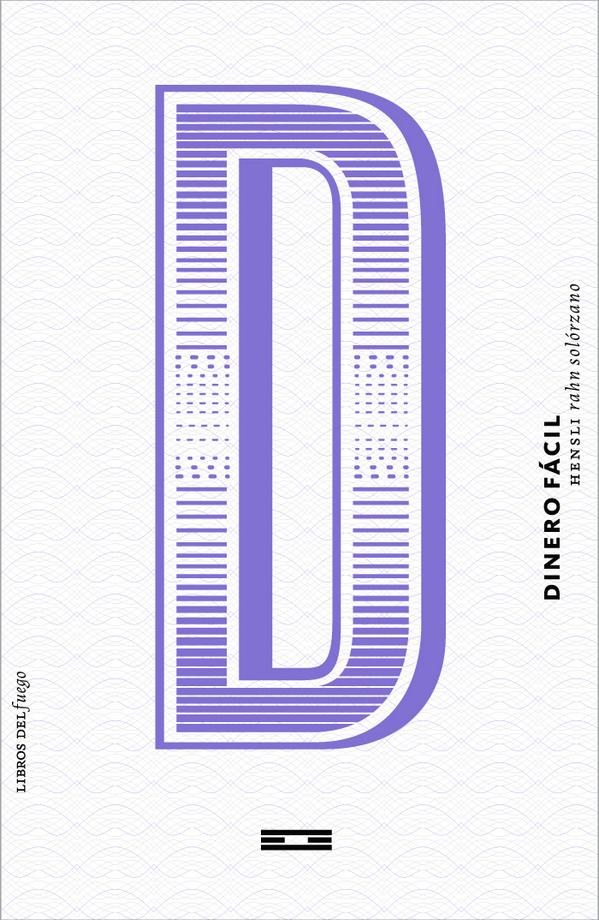
Deja una respuesta