
La gravedad como destino
Hace unos años se exhibió en Buenos Aires la obra del artista inglés Jeremy Deller. Entre las piezas que formaron parte de la muestra, se hallaba una instalación conformada por una pared negra sobre la cual estaba escrita la frase “I Love Melancholy” y un sofá sobre el cual un performer debía estar echado leyendo un libro. Acepté encantado: la idea de que me pagaran por estar acostado me resultaba fabulosa; pero que además debiese estar leyendo, me parecía sencillamente insólito.
Mis posiciones en cuarentena han fluctuado entre el encorvado clásico ante la pantalla y la perspectiva horizontal o ladeada sobre la cama o el sofá. Aunque las evito a toda costa, en dichas posiciones podría completar las tareas que exige mi trabajo en este tiempo: planear y dictar clases, corregir y editar textos. Con el correr de los meses, se me ha agudizado cierto dolor en la espalda y en consecuencia una progresiva adicción al Diclofenac. El otro día, mientras miraba el techo, noté que mi dolencia se parecía mucho a aquella que había padecido al interior de la pieza de Deller.
Según el curador, en la pasividad de aquel performer se hallaba una resistencia al consumo y a la cultura de la hiperproducción. Su rutina pasiva, muy por el contrario, me hacía pensar en la incubación de una Revolución nueva: cuántas veces no se ha hablado de la naturaleza liberadora de la lectura y cuántas no del libro como instrumento emancipador.
A propósito de la imagen del Che leyendo en un árbol, Piglia dijo que la lectura como refugio era una cuestión que el revolucionario vivía contradictoriamente: su ensimismamiento implicaba una discordancia respecto de su experiencia en la guerrilla; no obstante, el hábito persistía como los restos de una vida anterior.
Mi trabajo como performer me hizo cuestionar los títulos que leía: ¿determinaban o no el sentido de la instalación? Sin que nadie me lo pidiera, durante mi “estadía” en la pieza relacioné sus contenidos. Leí El hombre que duerme, la novela de Perec en la que un joven decide internarse indefinidamente en su cama. Leí el Oblómov del ruso Iván A. Goncharov, cuyo protagonista resuelve abandonar el colchón a la altura de la página 300. Demandamos otro tipo de mohína, dijo el curador cuando alguien colocó en mi lugar a una rubia cuya fisicalidad desviaba por completo el sentido del trabajo hacia asimilaciones eróticas.
Acaso no fue casual que mi abuelo, quien también leía acostado, haya elegido regalarme hacia el final de su vida una edición de El astillero. Conservo el ejemplar dedicado con su letra dura y afilada. Hasta donde sé, nunca tuvo inquietudes literarias. Pasó sus últimos años interpretando una versión ágrafa de Onetti, es decir, fumando, bebiendo y amenazando a la gente con un revólver desde la cama.
La horizontal será nuestra postura final. Giannuzzi lo expresó con gran encanto en estos versos: “La gravedad / fue nuestro único destino. Con todo el peso / caímos dormidos, en un círculo reventado, / y eso fue lo mejor que pudo sucedernos”. La así llamada fuerza de gravedad nos iguala chupándonos aun después de muertos desde el centro de la tierra. Es inútil resistirse a su potencia invisible.



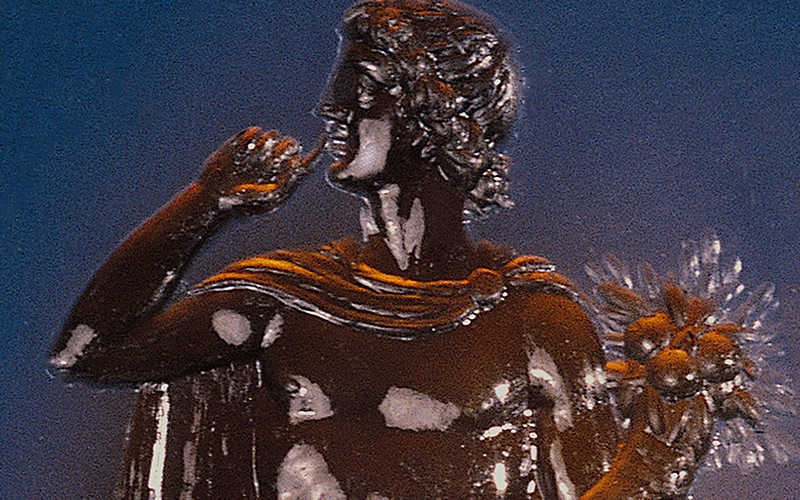
Deja una respuesta